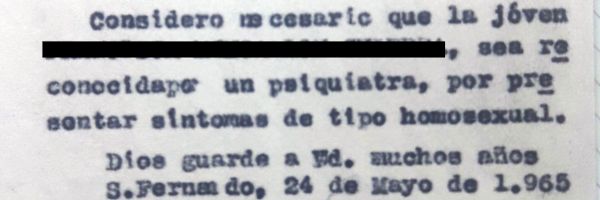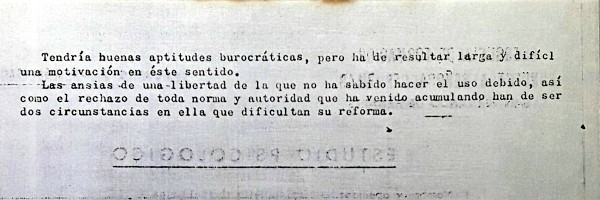Segunda oportunidad
El pueblo se despierta cada mañana aprisionado por una niebla densa que se aferra a las grietas de las casas y al cañizo de los tejados. Luego el Sol empieza a elevarse por el acantilado donde muere y nace la aldea. Poco a poco va cortando a la niebla en pedazos que desaparecen lentamente en el aire disipándose entre los arbustos y los rosales que tan sólo contienen espinas sin ninguna flor que los vista. Cada mañana María se levanta temprano, toma el caldero lleno de sopa de su cocina y marcha hacia el cementerio que hay en la entrada del pueblo.
Opinión | 04 de junio de 2010Enrique Ortega Olmedo
Allí, cuando el Sol ya ha calentado lo suficiente las losas y la claridad de la mañana permite leer los nombres grabados en las lápidas, los hombres que la noche anterior han muerto empiezan a resucitar. Salen lentamente de sus tumbas con el gesto despistado y somnoliento sin saber muy bien dónde están. Pero todos empiezan a recordar cuando ven a María sentada tranquilamente en un pequeño banco de piedra y el caldero de sopa humeante reposado en el suelo. Los hombres forman una cola delante de ella mientras se sacuden la tierra de sus ropas y uno a uno van tomando su ración de sopa. Luego todos se dirigen a sus casas para saludar a sus familias y empezar la jornada de trabajo. María se queda sentada en el banco balanceando los pies y con la mirada fija en la única losa cuyo ocupante no resucita ninguna mañana desde hace ya tiempo.
Al mediodía, junto al acantilado, se puede ver a los niños pequeños que aún no han aprendido a volar y que tan sólo son capaces de planear en cortas distancias practicar saltando al vacío recorriendo unos pocos metros y regresando a los salientes donde se posan y ríen bajo la atenta mirada de la maestra. Al estar el pueblo en lo más alto de la montaña el viento suele llevar nubes que durante cinco o diez minutos descargan una fuerte lluvia sobre la aldea en la que aparte de agua caen pequeñas naranjas y mangos que al tocar el suelo se rompen y dejan en el aire un dulce olor a fruta madura y agua perfumada.
Llegué a este pueblo después de treinta y seis días caminando por el campo buscando cierta planta cuyas hojas adquieren un tenue color plateado cuando la luz de las estrellas les da de lleno durante varias horas. Estaba cansado pues caminaba muchos kilómetros al día, no había dormido en una cama desde hacía más de un mes y tan sólo me había alimentado de cereales secos y licor de rosas que destilo en mi pequeño estudio de la ciudad. Me alojé en la Posada del Caimán donde me dieron una habitación que daba al acantilado con una cama amplia que se amoldaba a mi cuerpo nada más tumbarme en ella. Tras pagar un pequeño suplemento la dueña de la posada depositó en la mesita de noche un pequeño frasco que al abrirlo liberó una pequeña porción del viento del mar que azotaba los arrecifes a muchos kilómetros de allí. Y así, arrullado por el olor a salitre y las mejillas acariciadas por la espuma del mar, caí en un cálido sueño en el que unas alas blancas me perseguían para acoplarse a mi espalda y arrastrarme hacia el cielo. No sé si fue un buen sueño.
A la mañana siguiente fue la primera vez que fui testigo del resucitar de los hombres del pueblo. Me había levantado temprano pues me gusta contemplar los amaneceres acompañado del humo de una taza de té. Tras asearme y vestirme salí a la calle con la intención de conocer más a las gentes que allí vivían con la vana esperanza de que alguien pudiera darme información sobre dónde encontrar la planta que andaba buscando. A esa hora las calles estaban desiertas, no se oía ningún ruido y no vi a nadie hasta que llegué a la puerta del cementerio. Allí , sentada tranquilamente en un banco de fría piedra, se encontraba una mujer de mediana edad con la mirada fija en las lápidas y un caldero humeante a su lado reposado en el suelo. La saludé educadamente y ella sin mediar palabra, pero dedicándome una sonrisa algo falta de cordura, me ofreció una taza de sopa. Me senté a su lado y dejé que el calor de la taza me calentara las manos. Ella miraba las lápidas aún envueltas en la niebla sin dejar de esbozar aquella sonrisa y removiendo lentamente el interior del caldero. Al cabo de unos pocos minutos ocurrió lo que ya he relatado detalladamente al principio de este relato. No puedo decir que me sorprendí tanto que casi tengo un ataque ni que corrí despavorido inundado por el terror. Había oído hablar de lugares donde los hombres morían cada noche y resucitaban al día siguiente siempre que antes se les hubiera enterrado dignamente. Por mis lecturas en el tiempo que me interesé en este tema pensaba que sólo quedaban un par de sitios donde esto ocurriera y ambos muy lejos de aquí, en el continente de la sal, a dos meses en barco desde el puerto de los arrecifes. Ninguno de los hombres pareció reparar en mi presencia. Se limitaron a tomar su tazón de sopa sin ni siquiera saludar a María y luego cada uno se fue perdiendo por las calles del pueblo. Cuando ya estábamos solos los dos María seguía con su peculiar sonrisa, la mirada fija en un punto y con una lágrima asomando tímidamente por su pupila. Me levanté y tras despedirme de ella la dejé sola con sus pensamientos o esperanzas y me dirigí a la posada para tomar algo de desayuno que me llenara el estómago más que una taza de sopa.
El dueño de la posada era un hombre alto. Su camiseta de tirantes gris dejaba entrever un enorme caimán verde tatuado en su hombro con la boca abierta hacia fuera como queriendo escapara de aquella piel que lo mantenía cautivo. Su cola escamosa rodeaba toda la espalda del posadero hasta rodear su cuello por completo. Tras servirme un desayuna en la barra compuesto por huevos de golondrina escalfados y bollos con mermelada de mango le pedí que se sirviera algo y me acompañara un rato. Se sirvió una cerveza de un enorme barril de madera y se sentó en un taburete al lado mía. Le conté lo que acababa de vivir en el cementerio y le pregunté si conocía a aquella mujer. Sus ojos acuosos parecieron examinar los míos antes de decidirse a contestarme:
Se llama María. Lleva haciendo eso cada mañana desde hace seis años. Estaba casada con un buen hombre. Se querían de verdad, sin duda habían encontrado eso que llaman el verdadero amor. Una mañana él no resucitó. Nadie sabe por qué. Nunca había pasado y nunca he visto a una mujer llorar tanto. La gente tiene varias teorías. Hay quien dice que encontró la muerte definitiva. Esa de la que nunca vuelves. Otros piensan que simplemente no quiere volver, que se encuentra cómodo al otro lado. El caso es que cada mañana María espera el resucitar de los hombres con su caldero de sopa y cuando los ha atendido a todos se queda un buen rato observando la lápida de su marido. Luego vuelve a su casa y no sale de ella hasta la mañana siguiente.
Conversamos sobre algunos otros temas en los que sin duda él se encontraba más cómodo como la historia del caimán que casi le quita la vida y como desde entonces para vengarse llevaba su alma atrapada en forma de tatuaje dentro de su piel. Decía que a veces el caimán intentaba escapar ahogándole con su cola y blandiendo sus mandíbulas. Sin duda era una historia en la que me hubiera gustado ahondar más pero toda mi atención estaba puesta en lo que había contemplado aquella mañana.
Durante días intenté hablar con María. Tanto en el cementerio, lo que fue completamente imposible, como en su casa a cuya puerta llamé cada tarde sin obtener respuesta. Al cabo de una semana decidí que mi tiempo en el pueblo había llegado a su fin. Me encontraba en mi habitación preparando mi equipaje cuando el posadero abrió lentamente la puerta y me dijo con gesto serio:
María ha muerto.
Dejé todo y bajé las escaleras tan rápido como pude. Crucé a toda prisa las dos calles que separaban la posada de su casa y al llegar me encontré a mucha gente del pueblo junto a la fachada. Me contaron que al no aparecer aquella mañana en el cementerio enseguida supieron que algo pasaba. La encontraron en la cocina, sentada en una silla y con la mirada hacia el techo. El caldero de sopa humeaba en el fogón.
La enterraron por la tarde junto a su marido cuando el cielo empezaba a oscurecerse tanto como nuestros pensamientos.
Al siguiente día el posadero y yo nos levantamos temprano y llevamos un enorme caldero de sopa al cementerio para seguir con la labor de María. Portábamos el recipiente llevándolo cada uno de un asa y los dos lo dejamos caer derramándose por el jardín cuando llegamos. No pudimos decir nada y ni siquiera nos miramos. Aunque aún era muy temprano y los hombres no habían resucitado todavía, la lápida de María y de su marido estaban corridas y los ataúdes abiertos y vacíos.
Mucho se ha especulado desde entonces. Hay quien dice que algún pervertido profanó las tumbas. Otros prefieren no pensar en nada y así no perturbar las tranquilas aguas por las que navegan sus vidas. Personalmente creo que la energía que hace resucitar a los hombres en este pueblo se hizo más intensa al estar enterrados juntos y así se produjo el hecho excepcional de que los dos volvieran de la muerte. A todos nos invade la felicidad cuando nos despertamos en la mañana y vemos el rostro de la persona que amamos a nuestro lado en la cama. Así que me gustaría que por un momento imaginaran cómo debe ser el morir, resucitar a la mañana siguiente y encontrarte a tu lado a la persona que amas resucitando contigo.
En cuanto a mí sigo deambulando por las montañas de esta sierra pero ya no busco plantas que cambian de color con el brillo de las estrellas. Ahora busco a una pareja de enamorados que han conseguido una segunda oportunidad tras volver de la muerte y que sé que se marcharon de este pueblo para no tentar a la suerte por si él moría al día siguiente y de nuevo no resucitaba. Sé que están en algún sitio. Ella cocina su sopa y él seguramente labre algún pequeño huerto. Sólo quiero encontrármelos una vez y preguntarles qué se siente. Tal vez ustedes también debieran buscarlos. Les aseguro que es un buen ejercicio para el cuerpo y la mente y también para mantener apaciguado a ese caimán contra el que todos hemos luchado en el pasado y que a veces agita su cola escamosa desde dentro nuestra para intentar ahogarnos.
Rostand