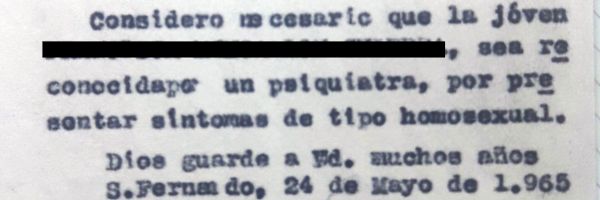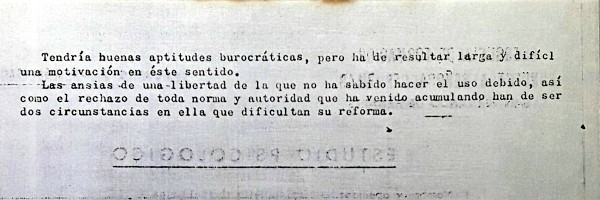Cine de antes y de ahora
Como no tengo nada que hacer, con mis alumnos de vacaciones, con mi último poemario recién publicado y la novela que estoy escribiendo aparcada por culpa de mi proverbial desidia, en estos días en que la mayor parte de la gente se divide entre los que se vuelven gilipollas envueltos en la más empalagosa de las bondades y los que se hacen los duros y los progres fingiendo que a ellos la Navidad ni fu ni fa, yo he procurado cultivar una afición (una pasión, sería incluso más honesto decir) a la que me apena no dedicar más tiempo: el cine.
Opinión | 06 de enero de 2010Domingo C. Ayala
Me atraco a ver películas en todos los canales temáticos de la televisión digital, recupero antiguas cintas de VHS (sí, aún existen) con películas grabadas de la tele por mis padres y en menor medida por mí, buceo en los anaqueles de las tiendas de segunda mano y en los saldos en busca de tesoros en forma de DVD (el último, Camino de Santa Fe, a un eurito). Por norma general soy interrumpido siempre que veo películas de día, por lo que procuro dejar las noches libres para tal menester. Y no sería ridículo pensar que alguna relación entre la noche (y no me refiero a la obviedad de lo oscuro de las salas de proyección) y este arte visual exista. Quizá sea el momento más dado a los sueños.
Mi opinión sobre el cine actual está a mitad de camino entre el desdén y el desprecio, que viene a ser la distancia que hay entre que una chica te de plantón en un restaurante y que esa misma chica te tire por la cabeza el bol de la ensalada. Aunque a algunos productores, directores o actores actuales yo les tiraría por encima el flambée de unas crêpes suzettes. En cantidades industriales.
La ramplonería de las producciones no sólo deja en entredicho la creatividad y gusto artístico de los creadores, sino (y quizá sea más desconsolador) la poca o nula exigencia del público que libremente elige y paga por ver películas en megasalas abarrotadas de insensibles engullidores de palomitas y refrescos. La inmensa mayoría de los espectadores no quiere más que ser embrutecido por un par de horas, demanda historias que no le hagan pensar más allá de la puerta del centro comercial, o ni siquiera en la butaca que ocupa. Sin embargo, no es cabal la relación que se establece ocasionalmente entre cine de categoría y aburrimiento. ¿Acaso no son trepidantes Murieron con las botas puestas o El temible burlón, divertidas Una noche en la opera y Con faldas y a lo loco, épico todo el western de John Ford y decadente y bronco el de Peckinpah? La cuestión reside, como casi siempre, en el talento. A pesar de mi radical postura (creo que el cine se paró en los 50, y después ha habido mínimas calas reseñables) encuentro un atisbo de esperanza en la soledad de un arte casi onanista como el visionado particular.
Hace un par de días comentaba con una chica la desaparición de ese cine de verdad, con historias atractivas, personajes bien definidos, actores que convencían y te hacían transmitir. Sé que algunos me llamarán anticuado o cualquier cosa peor, pero en ese punto de la conversación (el de los actores) llegamos a la conclusión de que, como escritores y cinéfilos más capacitados que nosotros ya han afirmado. Tampoco los actores (fuera de su valía interpretativa, en su elegancia, belleza o ?sin tener muy claro lo que esto significa- el glamour) son los mismos de antes. Si el cine debe convertirse por derecho propio en el espejo de una sociedad que asimismo se retrata por otras artes (como la literatura), la situación es bastante desoladora. Aunque para darse cuenta de ello sólo hace falta abrir un periódico.