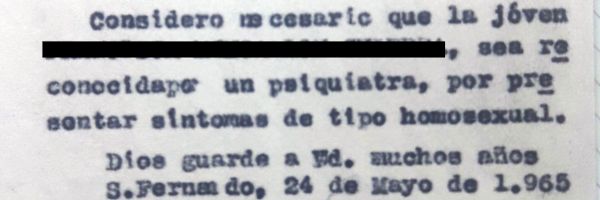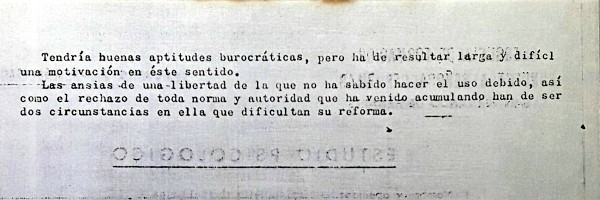Entré en un condominio sin ocultar mi nombre. Me deshice de túneles y adverbios, de tiempos y clausuras. Les creí apostrofados, buscadores. Aventureros, casi. Sus bienaventuranzas eclesiásticas, politeístas, drásticas, donde el bien y sus males empaquetaban trances. Madrugadores. Me sentí muy dormida, casi en un pentotal intravenoso, anestesia parcial, escudo apocalíptico. Torquemada era un nombre donde todos los vicios chabacanos y públicos se enredaban conclusos poniendo cara al sol con la sonrisa nueva que alguien hubo zurzido en rojo ayer. Insistí, sin embargo: "si es que el rojo es usted, señorito", entre los almidones, algodón, miraguano, una nieve letal cayéndose sin frente, las tablas de la ley, las de multiplicar, tablas de salvación, tabla de excel, dominio dominado, nosotros y el percal.
Opinión |
15 de diciembre de 2009Consuelo G. del Cid Guerra
Me lo creí de pronto como si el aire perteneciera a otros. Escuché los discursos y discutí sus fauces. Ombligos, ceremonias, paños ornamentales. Injurias y calumnias a un código penal no revisado. Eloísa, mi tata, acostumbró a torcer un misal prestado en aras de la memoria. Cuando cesó su abrigo se acostó entre luciérnagas. Una luz inusual era sólo de ella. Al laberinto verde, hierba entre los zapatos, nosotras y el cartero con mitones morados. ¿Hay algo para mí, tiene usted carta?. "Creo que sí, señora. Una postal de Burgos con letra irregular. La firma un tal Graciano y es para la muchacha".
Eloísa lloraba. Niña de terraplén, padre minero. Ascensorista, era. Ella decía : "Máquina". Más hermanos que nudos, más nudilos que dedos. Falanges, falanginas, falangetas. Presentes y arrugadas. Su casi melena cobre acusaba los tiempos, el lugar, gentilicio, vírgen pentecostal. Era chica domingo, volante festejado, una fiesta en el centro del pastel que no tuvo. Eloísa sabía de la felicidad. Quiso cambiar de nombre y alquilarse puntillas. Vestir de tafetán, entaconar sus pies, hacerse manicuras, peinar sus alas blancas, escribir en el aire lo que siempre soñó. Al caer, una tarde sobre los azulejos, aquel blanco de España ribeteando quicios, zócalos imposibles, recuadros sin autor, ella, desorbitada, se creyó fantasía. Y voló sin pedal apostando los codos. Los huesos se mudaron, invisibles, con hilos de pescar, marionetas ecuánimes se soldaron en paz. Allí se describió tintada por ajenas cabriolas que dedicaron tiempo a dejarse peinar. Recetas, un poema, la señal de la cruz, una flor y el ojal. Eloísa dormía sin pensar en las fechas. Navidad, el olvido, pan con aceite y sal. Su París de la Francia, la maleta, un hatillo de cuadros y recursos. Elemental. Caligrafía estética, estenotipia, regla, ceremonia menstrual. Sus tobillos un hecho, el calcetín de más. Suspiraba Eloísa por medias de cristal, un pañuelo de seda, los labios siempre rojos pellizcando esos pómulos de sonrisa ejemplar. "Padre está muy enfermo -repetía-. Padre se morirá".
Recogió sus enseres mientras la ví llorar. Poco más que lo justo. "Siempre voy a quererte, tata mía. No te voy a olvidar". Me pregunto por ella, por sus frágiles pasos, el fin de unos tobillos aún por deshinchar. Era joven y hermosa, quebradiza, cantante. Lloraba a los toreros, a padre, a aquel altar pequeño que dibujé una tarde antes de florecer. Eloísa fué grande, chiquilla de meriendas entre nueces y pan. Una bolsa de trapo que llevaba mi nombre escondió con su marcha los números dispersos que no supieron nunca cómo hacerse sumar.