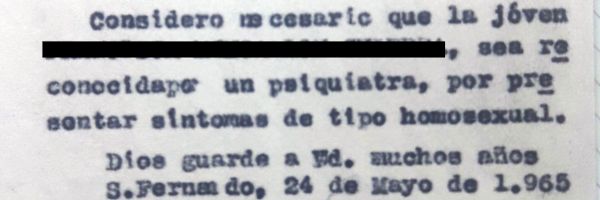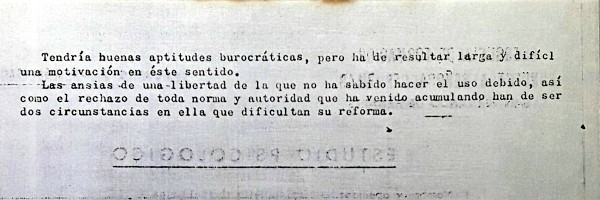Herencias
Hablar de aquellos acontecimientos en los que uno fue protagonista (bien que -y éste es el caso- de un modo más o menos involuntario) y además salió bien parado, fue galardonado, condecorado o regalado, esconden en su origen un deseo de reconocimiento, una indisimulada necesidad de palmada pública en la espalda, ese en el fondo tan común vicio adulador que es el alimento consuetudinario del vanidoso (adjetivo que se puede unir indefectiblemente, a veces incluso puede reemplazar, al sustantivo escritor).
Opinión | 19 de septiembre de 2009Domingo C. Ayala
Nunca me ha hecho gracia semejante comportamiento, y no es sino por una petición ajena por lo que expongo este curioso caso recientemente sucedido, por virtud del cual ahora poseo algunos de los libros más extravagantes de mi haber.
El grado de sinceridad que esta excusatio encierre ya sólo pertenece al criterio de cada cual.
* * *
Virginia, la madre de Miguel Ángel, mi ahijado, ya llevaba semanas pidiéndomelo. Yo, que soy un vago de primer orden, había conseguido evadir sus reiteradas propuestas con excusas relativas a la desorbitada (y principalmente falsa) cantidad de trabajo que me absorbía en aquel tiempo. Nunca me atreví a negarme con rotundidad, al fin y al cabo era más que un compromiso, suponía la posibilidad de ganar un buen dinero con unas charlas que (y eso era lo que más pesaba) no me apetecía en absoluto dar.
El asunto en cuestión se me había planteado desde la más absoluta de las libertades. Se trataba de formar parte de una especie de semana cultural hablando sobre temas literarios que pudiesen tener alguna relación con el público asistente. Fuera de esa restricción, el contenido de las conferencias se dejaba, como he dicho, a mi antojo. El lugar donde Virginia trabaja es una residencia y el público en su mayoría ancianos venerables.
Después de varias rogativas finalmente accedí a hacerlo, fijando la fecha a mucho tiempo vista, como si siguiese intentando aplazar su ejecución. En el tiempo transcurrido desde mi compromiso, Virginia comenzó a hablarme de una de las ancianas residentes. Al parecer, estaba muy ilusionada con la visita que yo les iba a hacer, le entusiasmaba tener a un escritor de verdad delante (yo me sonreía entre mí, qué esperaba esa mujer encontrarse; además, yo era un escritor de cuarta fila) hablándoles de sus cosas. Sin hacerlo directamente, inferí que Virginia se interesaba por el tema que iba a exponer. Yo no tenía nada decidido, ni siquiera había perdido el tiempo pensando una vaga aproximación, no digamos ya en la confección del texto. Para quitarme de encima a mi comadre, le di uno de mis libros, un libro de poesía, para que se lo pasase a la señora. Le dije que le echase un vistazo, porque posiblemente una de mis intervenciones sería un recital, así conocería de antemano lo que yo iba a leer.
Pasaron unos días sin que el asunto volviese a tener importancia para mí, estaba en aquel tiempo embarcando en nosequehistoria que seguro tuvo un rendimiento productivo mínimo para mí; tras ese tiempo recibí una llamada de Virginia pidiéndome una novela mía. Según me dijo, la señora a la que di mi libro de poesía estaba como loca, le había sorprendido muchísimo mi escritura, le parecía audaz y tierna al mismo tiempo. El sorprendido fui yo, porque la verdad es que el libro es bastante normalito, algunos poemas incluso malos, fruto de la inexperiencia y del amor posadolescente. La mujer, por lo visto, no pensaba lo mismo, y estaba deseando conocerme, pero le haría mucha ilusión, antes de que eso sucediese, leer algo más de lo que yo había escrito. Y si era posible, como pequeño favor, que le dedicase el libro. Este detalle, que a mí me pareció de lo más tierno, tiene una vital importancia en el relato, porque nunca llegué a dedicárselo, y eso hace que no sepa el nombre de dicha anciana. Se lo podría preguntar a Virginia, obvio, pero lo cierto es que nunca, después de sucedido lo que ahora cuento, lo hice. Y creo que es mejor así.
Como no le di a Virginia el libro para esa mujer, ella decidió prestarle un ejemplar de su propiedad que tenía en casa, siendo así que mi lectora anónima pudo acceder a la novela antes de conocerme en persona. Después he sabido que la misma operación se repitió con otro título, por lo que llegado el momento de mis charlas, la longeva admiradora conocería casi toda mi creación hasta esa fecha.
Las semanas pasaron, y me acercaron el día de mi primera intervención con la premura de no haber preparado absolutamente nada. Decidí reciclar un trabajo que tenía sobre poesía de posguerra, pensando que por su edad los escuchantes lo recibirían con aceptación, con cercanía y puede que un poco de nostalgia. O con dolor, vaya usted a saber. Casi hasta el momento en que entré en la residencia no reparé en que, por fin, me encontraría frente a la señora de la que Virginia me hablaba con tanta frecuencia. Al acabar la charla, que se desarrolló como casi todas (sean delante de viejetes o no) entre cabezadas del público, pregunté a mi comadre por la señora de los libros. ?¿No te lo he dicho? Falleció la semana pasada. ¿Cómo se me ha podido pasar??. Reconozco que en ese momento recibí el comentario con un aprensivo desasosiego, no estoy muy seguro de por qué. Y lo cierto es que tampoco le di demasiada importancia una vez salí del asilo y volví al bar, de donde nunca debería haber salido, como suele decirse.
Las demás sesiones, tres, las dediqué a las décadas siguientes y su producción poética, cada vez más mecánicamente y con menor entusiasmo. Al cabo de unos días de ello, Virginia me llamó con el pretexto de una sorpresa urgente: unos días antes de morir, la mujer de la que me había hablado, ésa que leía mis libros y se entusiasmaba, había dejado dicho a los rectores de la residencia que me entregasen, si moría, a mí sus libros, una exigua biblioteca de unos ciento cincuenta volúmenes. Yo me sorprendí como sólo pueden hacerlo los bobos o los inocentes, que es la mayor sorpresa de las posibles. En el catálogo de lo ?heredado? figuran rarezas y volúmenes tan singulares y dispares como: numerosos libros de teoría mecánica, química orgánica, estadística y probabilidad; el best seller de autoayuda Tus zonas erróneas del Dr. Wayne W. Dyer; varios libros de táctica militar y un volumen de fotografías de la Segunda Guerra Mundial; la Historia de las cruzadas de Mijail Zaborov; varias novelas de la prolífica Pearl S. Buck; una edición preciosa, encuadernada en piel, de poemas de Alfred Tennyson en inglés, de 1913 ; y una biografía del general y presidente francés Charles de Gaulle, escrita por el Nobel católico François Mauriac.
Para quienes no lo sepan, la lectura de este último libro y su misterioso origen apuntado en otro artículo, vienen a ser el motivo de que hoy les cuente cómo conseguí que tan raros libros adornen mi biblioteca. Y una vez más, me parece más atractivo haber guardado el misterio. Como misterioso es para mí conocer la identidad de esa mujer; pero también atractivo.