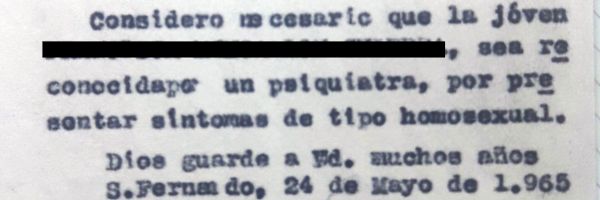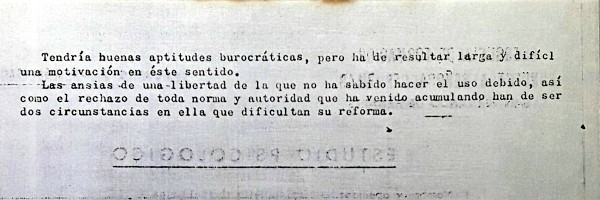Scrabble
Esta mañana, mi maestra de cuarto grado me descubrió fumando. A punto estuvo de darme una bofetada. Yo salía de casa, como todas las mañanas, después de apurar el desayuno. Al llegar a la puerta, abro mi cartera, saco un cigarrillo y lo enciendo.
Opinión | 18 de agosto de 2009Jorge Gomez-Monroy
Al doblar la esquina, me la encuentro de frente. Venía distraída, tal vez pensando en sus clases o vaya a saber en qué. Pensé en esquivarla, porque no tenía muchas ganas de hablar. Pero no me quedaba margen: el kiosco de revistas a la derecha y la verdulería a la izquierda, hacían imposible la fuga. Aposté por su distracción, pero a dos metros me vio y los ojos, como siempre cuando sonríe, se le iluminaron. ¡Hola, querido, cómo estás!, me dijo dándome un beso de madre e impregnándome con su perfume, el mismo que invade el aula, cada mañana, cuando llega a clase. Es curioso lo que sentimos los chicos cuando, por casualidad, nos encontramos con nuestra maestra fuera de la escuela. Sin su guardapolvo blanco, sin la seriedad que le impone al rostro una clase de historia o una lección de castellano. En esos encuentros, descubrimos que esa maestra, esa ?señorita? es, además, una mujer. Quiero decir, una mujer corriente, una señora, como lo es nuestra madre o nuestra tía o la vecina de al lado. Y es normal que eso sea así, porque en las ciudades pequeñas, como la mía, los maestros y los compañeros de clase y hasta el conserje del colegio, suelen ser, además, nuestros vecinos. Algunos, del mismo barrio. Otros, de un poco más lejos. Pero vecinos al fin. Es decir: vas al centro y seguro que te encuentras con un compañero, vas al almacén, y ves a la madre de otro, vas al dentista y ahí, en la sala de espera, detrás de una revista, aparece tu maestra o la maestra de alguno de tus hermanos. Supongo que a ellas, las maestras, les sucederá lo mismo cuando nos ven fuera de la escuela, vestidos de calle, corriendo detrás de una pelota o haciendo carreras en bicicleta. Supongo, también, que de la misma manera que nosotros las descubrimos mujeres corrientes, señoras de carne y hueso, ellas dejan de vernos como alumnos, de blanco y repeinados, para vernos como chicos normales ? o casi -, como podrían ser sus hijos o sus sobrinos. En ese momento, dejamos de llamarnos Gómez, Pérez y García, para llamarnos, simplemente, Jorge, Carlitos o Luis. Y a nosotros nos sorprende. Porque durante todo el año que pasamos, ella al frente y nosotros en los pupitres, estamos convencidos de que ella sólo sabe, de nosotros, la inicial de nuestro apellido y la nota que nos pondrá en el boletín. O sea, estamos convencidos de que para ella somos una letra y un número. Hasta que la encontramos por la calle, por ejemplo, cuando nuestra madre nos lleva a comprar zapatos, esos que, por mucho que lo intentamos, nunca nos duran dos años seguidos. Y volvemos a descubrir que ellas, las maestras, no sólo son mujeres normales, sino que se quejan, igual que nuestras madres, de cómo se gastan los zapatos de sus hijos, de la inflación camuflada de este gobierno y, por supuesto, de la humedad, que es lo peor de todo, porque te cala los huesos, dicen. Es decir, descubrimos que son humanas y que en sus manos tienen dedos, y no tizas, como pensábamos nosotros. Eso sí, al día siguiente del fortuito encuentro, entramos al aula como si tal cosa, incluso disimulando habernos visto, como si hubiéramos sido testigos de algo que no debíamos ver. Y ellas actúan igual, pero creo que por otros motivos. Para mi es que no quieren que esos minutos de simpatía, y hasta de amistad, derrochados con nuestra madre, ante nuestros ojos, influyan en nuestra relación de alumno y maestra, y eso afecte nuestro aprendizaje. No vaya a ser, pienso que pensarán ellas, que este chico, en su ingenuidad, vaya a creer que porque soy amiga o vecina de su madre, voy a hacer concesiones a la hora de ponerle las notas. Pues no, digo yo que dirán ellas. Lo cierto es que ese encuentro en la esquina, estuvo a punto de acabar con la buena reputación que, a lo largo del curso, había conseguido ganarme ante mi maestra de cuarto grado, la Señora de Vucetich. A pesar de mis intentos por ocultarlo, me había visto fumar. Cuando descubrió la columna de humo blanco que aparecía por detrás de mi espalda, cambió su sonrisa por un gesto grave, un gesto que me recordó sus peores enojos, como el día en que Zufriategui tiró aquella tiza contra el pizarrón y todos, los treinta, nos quedamos sin recreo, ¡Justamente, el recreo en el que nos daban el pan y el mate cocido! (Creo que al final nos lo dieron, pero fue en el siguiente recreo). Me dijo, casi gritando, que eso de fumar estaba muy mal, pero muy mal. Que fumar, a mi edad, podía provocar daños irreparables en mi organismo. Que un tío suyo ? o un hermano, no recuerdo -, se había muerto precisamente por fumar. Y que hablaría con mis padres en cuanto se presentara la ocasión. ¡Si hasta te daría una cachetada!, llegó a decirme mordiéndose los dientes y acercando su mano casi hasta tocarme la mejilla. La kiosquera, que estaba apilando los diarios, dejó todo, sólo para no perderse detalle. El verdulero, que estaba acomodando los cajones de frutas y verduras, observada con gran atención, mientras se limpiaba en los pantalones la tierra que las papas habían dejado en sus manos. Creo que por primera vez en muchos años, me puse colorado. Sentí vergüenza. Cuando tenía apretados los ojos, como esperando la bofetada, sentí en mi cara, la más dulce de las caricias. Al abrirlos, volví a ver su tierna y luminosa sonrisa. Nos despedimos con un beso, me volvió a dejar su inolvidable perfume y cada uno siguió su camino. Por la tarde, al regresar a casa, mis padres, como muchas tardes en las que el sol del invierno invade su décimo piso, estaban jugando al Scrabble. Nos encontramos a la señora de Vucetich, me dijeron los dos, casi al unísono, sin levantar la vista del tablero. Nos contó que te había visto en la esquina, continuaron, y que estaba muy preocupada porque te había visto fumar. Sí, lo sé, si hasta estuvo a punto de darme una bofetada, respondí yo desde la cocina, mientras me preparaba un té para acompañarlos. Es verdad, nos lo contó mientras subíamos en el ascensor, viene cada día a ver a su cuñada que vive en el noveno, aclaró mi madre mientras conformaba una palabra larga y se anotaba unos puntos. Nos preguntó cómo iba tu novela y si ya habías decidido qué hacer, si vas a quedarte un tiempo más o pensás volverte a Barcelona, agregó mi padre, tratando de componer una palabra que le diera algún punto de ventaja. Pues sí, respondí yo, exactamente lo mismo que me preguntó a mi, antes de descubrir que fumaba, claro. Y me senté junto a ellos, con mi libro y mi taza de té. Pero no pude leer. Pensaba en los años transcurridos, en la edad de mis recuerdos, en el color de mi memoria, en mis pasados por el mundo y en mi presente en La Plata. Pensé en la escuela, y en los rostros recuperados estos días, y en la señora de Vucetich, y en la señora de Ladd ? que ya no está-, y hasta recordé a Rosita Vázquez Láiz, mi maestra de segundo grado. Y mil nombres, mil apellidos ordenados alfabéticamente volvieron a mi mente. Incluso los de aquellos que, contra su voluntad, desaparecieron de aquellas alegres listas, para formar otras más tristes y terroríficas. Viajé a mi Barcelona por unos instantes, sobrevolé las casas de mis hijos, las camas de mis nietas. Y regresé más tranquilo a La Plata, a mis viejos, al té y al Scrabble. Sentí, de pronto, que estaba donde debía estar, para vivir las cosas que necesitaba vivir. Compuse en mi tablero mental la palabra nostalgia y sumé unos puntos con el verbo crecer. Aunque madurar era más larga y me hubiera dado unos puntos más.
Comentarios
Efemérides