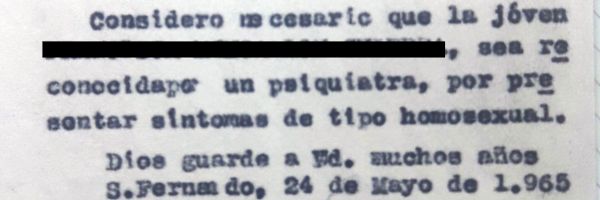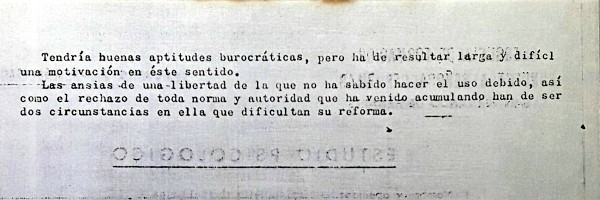Vestida de luna

No quería que asfixiaran sus sueños. La vida había sido poco generosa pero ella todavía la retaba. ¡¿Qué se había creído?! Aún le quedaba algo de desafío.
Opinión | 10 de julio de 2009Gloria Mateo
Sin embargo, no eran tantos los momentos en los que se rebelaba. La mochila iba más llena de guijarros afilados que de guantes de seda. Como seguramente o más estaría la de muchos. Pero aún quedaban huecos que hacían que no se quedara pasiva y saliera al encuentro de sensaciones. Dentro de sus posibilidades, seleccionaría las más ricas: las que pudieran sacarle una sonrisa de complacencia.
Por eso esperaba la noche. Aunque el día estuviera plagado de voces a su alrededor, ocultaban soledad y silencios, de la misma manera que envuelven las penumbras, cuando aparentemente sólo se contempla la luz de la luna y se escucha levemente el latir del corazón.
Las primeras horas de la noche extendían su embrujo y las buscaba.
No tenía mucho tiempo. Morfeo la vencería pronto. Siempre había sido como las alondras, aunque tuviera ojos de búho. Era necesario, pues, aprovechar. Así que se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos. No, no dormía. Simplemente se dejaba llevar por la imaginación. Comenzaba a vivir. Era la hora mágica. Pero no la de cenicienta. Ya no tenía los 18 años y quizá había perdido demasiados zapatos sin ningún príncipe que los encontrara o con alguno que los había utilizado como armas arrojadizas.
Y se vio pisando un escenario, con tacones finos y un traje elegante. Coqueta, risueña y firme. Tenía dominio y seguridad. Era la protagonista de aquella obra. Su voz resonaba sin necesidad de micrófono. Se hizo el silencio. No tuvo que ensayar el papel. Se lo sabía porque era ella misma. Empezó a hablar sola, pero no era un monólogo. Todo su discurso iba dirigido a alguien invisible que la escuchaba. El público no lo veía. Ella sí. Al final, después de palabras a veces suaves y otras enérgicas, su mano se alargó acariciando el aire. Era la ternura de una despedida hacia un rostro y el agradecimiento por un cariño. Una mueca de complicidad y de ternura. Finalizó la actuación.
Pero no le quedaba mucho tiempo.
Salió del escenario. Rápidamente se despojó del traje con el que había interpretado la función y se dirigió a un estudio de radio. Se acomodó los cascos y escuchó la música que la volvía a introducir, de nuevo, en un mundo mágico. Comenzaba el programa, Silencio. El piloto rojo indicaba que estaba en el aire. La respiración contenida. Y su voz, acompañada de gestos que los escuchantes no veían, contestaba a las preguntas que le hacían al otro lado a veces preñadas de tristeza y de miserias e injusticias. En definitiva, de cuerpos que escuchaban también el desgarro de su interior. Sólo era media hora intensamente vivida. ¿Habría hecho brotar algún manantial de serenidad? No lo sabía, pero lo deseaba.
De nuevo corrió por el pasillo. Esta vez tenía que llegar al estudio de cine en el que interpretaba un papel secundario. Ya no podía hacer de jovencita que cautivaba al más atractivo del guión. Se maquilló y se metió en el alma del personaje que le habían asignado. Aunque es cierto que le permitieron elegir. Todo lo permitían. Lloraba, reía y, sobre todo, se sentía plena.
Luego cogió por el asa su cartera de mano llena de técnicas de sosiego y energía. Tenía que hacer un último papel. Posiblemente el más difícil. El que la llevaba a los bajos fondos de los que necesitan un poco de calor en algunas escarchas parásitas que no se derretían. Quizá debido a sinsabores y falta de afectos en sus infancias. Demasiadas circunstancias vividas como desfavorables habían surcado sus vidas de cicatrices profundas o mal cerradas que se abrían en carne viva.
Siempre la habían tachado de mujer dura, pero no le importaba. Los que la conocían sabían bien que era cálida y traviesa. A pesar de su voz casi autoritaria (hacía honor a los de su tierra), era como una niña que busca guiños de complicidad. Sabía que esa dureza aparente no significaba nada más que el vestido de batalla. Ése que tenía que llevar por el día, porque si no los depredadores le darían zarpazos y la destrozarían. Alguien que la conoció muy bien, el director de su máster, le dijo que era como un gato que de día tenía que subirse a su tejado por un tiempo. Al menos por el tiempo que durara el peligro. Si bajaba, los depredadores se la comerían. Y tenía razón. Sí, señor Aguado, usted tenía razón, como siempre. Igual que cuando le decía que estaba falta de arrumacos. Lo malo es que ese tiempo se está dilatado demasiado.
Se acercaba el momento. Ya la llamaban a su puerta con unos golpes pesados.
Estaba feliz, pero extenuada. Demasiadas sensaciones y emociones vividas?Sin embargo, merecían la pena.
Por aquella jornada, ya había tenido bastante. Era una dosis de ensueño antes de que las cortinas de sus pestañas indicaran que el sueño la rendía.
La noche siguiente, y la otra y la otra, se volvería a burlar de la vida viviendo muchas con su imaginación. Aquellas que elegía porque le gustaban, porque era ella misma.
¡Chisssssss!: no la despierten. Tiene que descansar en la noche. A la siguiente debe despojarse de nuevo de su vestimenta de batalla, bajar del tejado y volver a ponerse el hermoso vestido de luna que alguien le regaló con un soplo, quizá cuando bebió la primera bocanada de aire, para volver a vivir. Lo necesita.