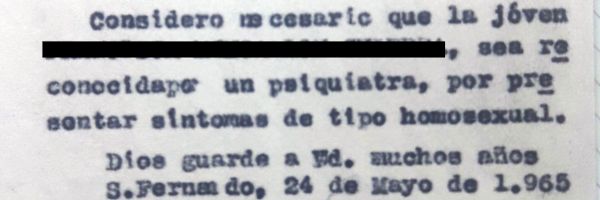LA MANO
Primero pensé que se trataba de un espejismo de los sentidos, tal vez no estaban del todo activos después de la breve siesta, aunque un segundo vistazo me hizo comprender que lo que se desarrollaba delante de mis ojos no era una visión fantasma, ni una escena salida de una película surrealista. Era un espectáculo raro, tan tangible como insólito, lo que me hizo separar la vista de mi libro de turno. Tengo todo un ritual al regresar diariamente de mi trabajo.
Opinión | 01 de mayo de 2009Lalo de la Vega
En el vagón del metro donde transcurren los primeros 25 minutos del viaje, me desplomo en el asiento y me dejo arrastrar por el agotamiento de la jornada hasta quedar dormido en un sueño breve y profundo. Quizás por uno de esos inexplicables mecanismos de mi reloj biológico, esta siesta sobre ruedas dura 20 minutos con una increíble exactitud. Ya en el centro de la ciudad cambio de línea y los últimos 15 minutos de mi recorrido, transito sumergido en la lectura de algún buen libro que llevo invariablemente en mi maletín. El día de ayer no fue la excepción en esa rutina, solo que al abordar el segundo tren una visión extraña me llamó la atención. Cuando llegamos a la próxima estación y el pasillo del tren se desocupó, miré nuevamente y puede ver con más claridad lo que sucedía a unos cinco metros de mí. Sobre un cuerpo delgado se destacaba el brillo metálico de unos espejuelos que reflejaban las luces del vagón. Debajo de las gafas de aumento se dibujaban los contornos de un rostro sin facciones, de color viscoso y liso como una pared, mientras una larga y espesa cabellera negra servía de telón de fondo a lo que parecía una máscara. Apenas eran definibles la boca y la nariz, y solo la parte superior de los ojos denotaba que la dueña de aquel rostro deformado por una profunda quemadura era una china de unos 40 años. Portaba aquella cara desfigurada por las llamas con la resignación de quien tiene que conformarse con su destino sin lamentarse ni esperar condolencias. Enfrentaba la triste verdad consumada con la actitud de quien no tiene otras alternativas, y en ese momento todas sus atenciones, sus miradas y sus cuidados iban destinados a algo que llevaba consigo. Un hermoso bebé, también de facciones chinas, viajaba junto a ella sentado en su coche, tomando apaciblemente un pomo de leche. Toda la vida de esa mujer parecía girar en torno a aquel retoño, y creí ver un asomo de felicidad en sus ojos cada vez que el pequeño le obsequiaba una mirada. Por su parte, el niño la observaba de vez en cuando con la familiaridad y la confianza que despierta lo cotidiano y creo que en ocasiones hasta sonreía más allá de su tetera. Para aquel párvulo de mejillas rosadas, grandes ojos negros achinados, piel suave y cabellos oscuros, esa figura horrorosa y casi repugnante era la más cercana, familiar y querida en su vida.
Luego observé que la señora sujetaba el coche con una sola mano para que no fuera a chocar con ninguno de los pasajeros y asientos del corredor. "¿Y el otro brazo?", me pregunté. Sencillamente no existía. Del hombro izquierdo de su humilde blusa, colgaba la manga al vacío. Sola. Sin carnes ni huesos que ocultar o proteger. Aquella mujer de pie en el medio del pasillo, debía haber sufrido un terrible incendio. ¿O quizás era víctima de una de las muchas confrontaciones bélicas que laceran de manera constante a nuestro agujereado planeta? Su feo rostro contrastaba enormemente con las pupilas negras y brillantes, cada vez que enviaba a su criatura unas miradas cargadas de toda la ternura maternal que dos ojos humanos son capaces de trasmitir. El pasillo del vagón se fue llenando, y unos minutos mas tarde yo ya no sabía si lo había visto o imaginado, si era una visión real o un producto de mis fantasías entre el sueño y las lecturas literarias. Dejé mi libro, que súbitamente se había tornado aburrido, y me limité a escrutar en la distancia. Dos estaciones más tarde reapareció el brillo metálico de los espejuelos entre la nube de pasajeros para hacerme comprender que estaba frente a una realidad desoladora y verídica. Al levantarme y acercarme a la puerta de salida del vagón, pude observar que la delicada mano que tan firmemente sujetaba el coche infantil frente a los vaivenes del tren, también había sido lamida por las llamas. Recordé entonces un viejo cuento en el que una madre apagaba a manotazos el fuego que amenazaba la cuna de su crío, y el chico tardó mucho tiempo en comprender que esas manos chamuscadas y deformes eran las más hermosas del orbe. Guardé en el maletín mi libro, mientras pensaba en qué pasará cuando el pequeño crezca. ¿Podrá decir como todos los niños "Mi mamá es la más linda del mundo", o se avergonzará de su retorcido rostro frente a sus amigos en la escuela? ¿Reconocerá su mérito y comprenderá las enormes dificultades que enfrenta su madre para mantenerlo, discriminada en Alemania por ser mujer, asiática y limitada física, o sabrá reciprocar con su inmenso cariño los esmerados cuidados maternales que le propicia ese ser deforme y mutilado? ¿Se sentirá orgulloso de ser hijo de la laboriosidad oriental o se abochornará entre sus condiscípulos por ser el hijo de una "cara quemada"? ¿Sabrá enfrentarse a la sociedad y abrirse camino desde tan humilde, pero limpia cuna, o sucumbirá, derrotado de antemano por los prejuicios y vanidades que imperan en nuestro injusto mundo?
Mientras estas y otras interrogantes circulaban por mi mente, llegué a mi estación de destino, en la que casualmente también se bajaba la china con su pequeñuelo. Le ayudé a bajar el coche por los dos altos escalones del vagón, acción de por sí imposible de realizar sin ayuda para una madre normal. Entre otro pasajero y yo levantamos al vuelo el asiento donde ya empezaba a dormitar el hermoso bebé, con la tetera del pomo de leche aún entre sus labios. ?Gracias - me dijo la mujer con un inconfundible acento asiático.Ella se perdió con el coche entre la muchedumbre rumbo al elevador de la estación, mientras yo me dirigía a la escalera mecánica de salida con un nudo en la garganta. Ya a flor de tierra, no pude evitar una mirada furtiva a la salida del elevador para ver cómo salía al pavimento una señora con una larga cabellera negra, que desapareció nuevamente de mi vista entre las apresuradas multitudes que circulaban por una de las plazas más céntricas de Colonia. Ella seguía empujando el coche de su bebé con una sola mano.
Comentarios
Efemérides