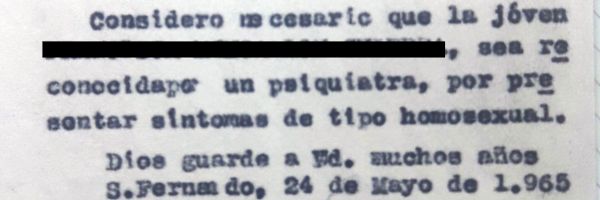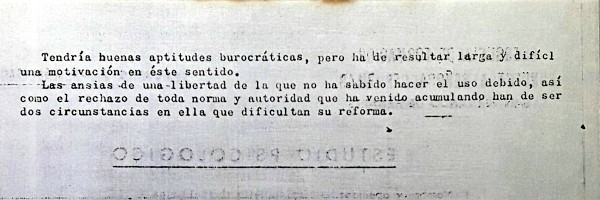Cálida sensación
Acababa de llegar. Se bajó de los zapatos de tacón y se dirigió a la cocina. Calentó la comida que previamente había dejado preparada la noche anterior y se sentó a comer. Demasiados pensamientos la perseguían sin dejarla en paz. Desazón, presentimientos negros. Hacía tiempo que trataba de ahuyentarlos. Pero si los contenía de día, salían como fantasmas por la noche y la hacían despertar con un sudor frío. ¡Maldito sueño REM responsable del recuerdo! ¿Por qué no duraría toda la noche la fase profunda?
Opinión | 09 de abril de 2009Gloria Mateo
Mientras digería la comida y las idas y venidas de los golpes de imágenes de su mente, se acercó a ella. Todos los días tenían una charla de sobremesa.
Por eso casi se convirtió en ritual. Casi no: fue un ritual sin el que no podía mantener un poco de equilibrio. La miraba dulcemente y le contaba. Sabía que era escuchada atentamente. Tenía evidencia de ello. Le confiaba sus sueños, los deseos de conseguir metas, y en otras ocasiones, quizá en la mayoría, el llanto por un sentimiento roto. Y le hablaba y le hablaba sin cesar. De vez en cuando la acariciaba suavemente. Sentía en su piel la cálida sensación de la comprensión.
Los nubarrones aparecían en su horizonte y pesaban como planchas de hierro. Casi la asfixiaban. Por eso esperaba el momento mágico, el de saber que sus palabras no caían al vacío. Sentía su compañía.
Así pasaban los días. Unos, los menos, tenían más luz. Otros, simas profundas en las que no se divisaba el fondo.
Ya llevaba tiempo en el que su charla no era de ilusiones, sino de desesperanza. Y su interlocutora lo sabía. Por eso comenzó a verla derrumbarse y languidecer. Alarmada, se la quedó mirando pensativa al percibir su aspecto. Y trató de sonreír. No, ya no volvería a contarle nada negativo. No quería transmitirle su pobre energía.
Porque esas hojas verdes tan intensas, que miraban hacia el infinito enredadas en una guía y que subían por la pared, no podía consentir que se marchitaran.
Aquella planta no debía morir por ella.