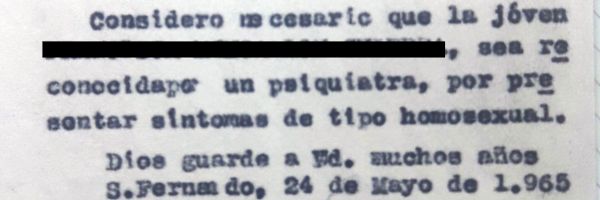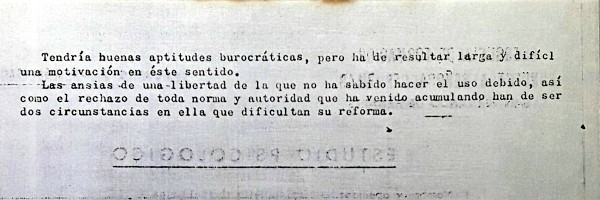El metro

El metro, ese medio de transporte plebeyo y degradante para algunos, al parecer supone un esfuerzo traumático tras supuestas y recientes ruinas de personajes que otrora jamás pensaron tener que viajar en él. Cuando se acaba el dinero, el Mercedes y el chófer, no queda más remedio.
Opinión | 07 de diciembre de 2015Consuelo G. del Cid Guerra
Esto, que puede parecer cómico, resulta que es real. En más de una ocasión, conocidas con mechas y bolso sobaquero, me contaban con gesto heroico que "una vez" lo cogieron -menudo agobio- , que la gente olía a sudor, que si los pasillos daban miedo y no sabían por dónde iban. Resumiendo: Un horror.
El metro -como la vida- es grande. Te lleva de extremo a extremo, balanceando raíles al tiempo que tu cuerpo baila sin querer mientras un hombre triste toca el acordeón por unas pocas monedas. Otro te pide a cambio de pañuelos de papel, y los más osados largan a grito pelado, de vagón en vagón, su historia resumida. Se les mira -lejanos- como si de otro se tratara, pero ahí están, con su lamento humano al borde de las lágrimas metidos en el cajón de sus vagos recuerdos.
La muerte del pijo es grave. Resulta insoportable ese discurso lánguido seguido de trescientos euros a pedir de sus bocas, como si fuera poco. Se los das, y cogen taxis. No saben regresar hacia ninguna parte ni bajar escalones por si se encuentran consigo mismos. El metro les aterra. Con su pena se aflojan las mandíbulas, adquiriendo ese gesto entre noctámbulo y terco, insistiendo en ser más haciéndose de menos.
Personal-Mente, el metro, es un lugar fantástico donde puedes perderte en los trayectos cortos, visitar al amigo, quedar en los letreros incluso a las cuatro y diez, vagar por los andenes, comprar pipas, mascar chicle, leer esa novela abierta que de principio a fin has devorado camino del trabajo.