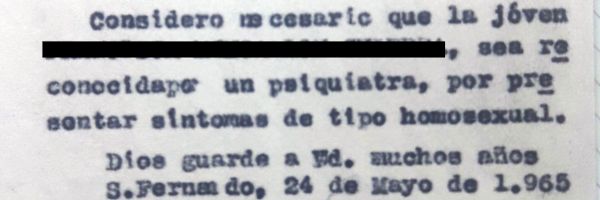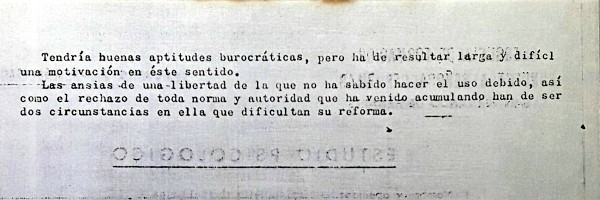Desamparo
Cuando la propia sangre abandona, el desamparo procede a provocar otro tipo de sangre. La externa, la evidente,la inútil-mente ocultable.
Opinión | 16 de febrero de 2015Consuelo G. del Cid Guerra
Siempre es demasiado tarde. La familia, esa que -se supone- siempre va a estar ahí, muy lenta-mente se ausenta, a pasitos cortos, como a escondidas, resguardando sus cómodos hogares, su cuadrado perfecto, su armonía doméstica y -cómo no- sus bolsillos.
No es cuestión de pedir, sino de proteger. De amparar al pariente, de no hacerlo lejano, de recordar la infancia y ese largo pasar alrededor del mundo cuando era muy pequeño, casi diminuto, compartido en una habitación doble durante esa primera vida antes de dar el salto que nadie pensó mortal.
Puede que sea entonces cuando una llamada telefónica lo destroza todo y esa familia correcta, supuesta-mente unida y de aspecto ejemplar, se eche las manos a la cabeza antes que al corazón. Lo inevitable sucede como una apisonadora poco probable a veces, demasiado evidente otras. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, y ése, con los ojos a pelo, llora el final de una batalla en la que no prestó fusil, no calentó comida y tampoco arropó más sábana que el sudario de ese cadáver que ahora se atiende. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.