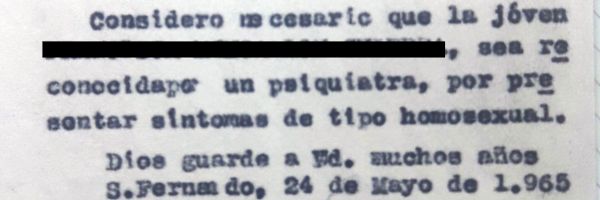Llorones
El lloriqueo adulto es tan insoportable como el berreo de un crío. Los sentimientos casi se antojan escatológicos cuando persisten, convirtiéndose en estado. El llorón es un sujeto pobre de espíritu que prolonga sus letanías, e impúdico por naturaleza, pide descaradamente o ?lo que es peor- nos muestra su estandarte desnudo, carente de principios y sin fin alguno, con la intención de ser compadecido y en busca de algunas monedas. Se siente distinto al mendigo sólo porque tiene casa e incluso estudios, y como si tal cosa, insiste hasta una saciedad repugnante en remarcar sus males, lamentos y escaseces. Es el más desgraciado, el más enfermo, el más pobre, el más desafortunado y con peor suerte, pero ?sobre todo- el más bueno (que no el mejor). Y es tan bueno que por eso se encuentra como se encuentra: Sólo. Así se lo repite una y cincuenta mil veces para convencerse él primero y convencer al personal después.
Opinión | 10 de mayo de 2013Consuelo G. del Cid Guerra
El llorón palidece incluso bajo el sol de Agosto en el lugar más tórrido. No sonríe ni por casualidad para no perder comba, y desliza sus lágrimas, secas, fáciles -a la par que ostentosas- sobre pañuelos sucios. Te dará la brasa mientras vivas o te dejes, opinará sobre lo humano y divino, repartiendo paramales y otras mitomanías. Fuera de sí, descosido, tan presente como cansino, obsesionado por algo que sucedió algún día y se hizo objeto de tanto, tantísimo desastre por cuenta de otros que le traicionaron, le robaron lo que nunca tuvo y le acusaron de lo que jamás hizo. Es acusador, juez, parte de cualquier conflicto. Extiende su martirilogio a las iglesias, enciende muchas velas, se quema con la cera y su saliva tiende a aposentarse, blanca, entre las comisuras de sus labios.
No se soporta ni en su mejor momento. Cada jornada es tumba, y cerrado a cal y canto en cajas de madera, sueña con esa muerte que a todos nos acusa. Y fallece llorando tras planear sepelios, confirmar asistencias y convertir en acto ese sudario absurdo donde su imagen tiende a ser recordatorio. Un nombre. Un ser que ?pretencioso- aspira a lo pequeño cargando con tres fardos de indecencia esculpida.