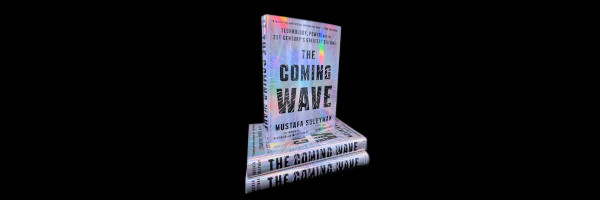La niña, Sant Jordi y el Dragon
Era una tarde de verano, de esas en las que el lánguido y monótono canto de la cigarra hace aún más insoportable el calor de la siesta. En la calle cinco, sólo árboles y silencio, excepto por la cigarra.
Cultura | 05 de agosto de 2009Jorge Gomez-Monroy
Yo estaba sentado en la entrada de mi casa y, a mis espaldas, el pasillo que conducía a la última puerta del fondo, la mia, donde una enorme Santa Rita cubría el pequeño jardín, dando su violácea y perfumada bienvenida a los que allí vivíamos y a la buena gente que a menudo nos visitaba. En mis manos, teñidas de tierra de tanto buscar piedras, tenía, como un tesoro, la honda que mi abuelo, con sus propias manos y la ayuda de su mágico e infaltable cortaplumas, había tallado para mi. Una horqueta perfecta, de madera fina y noble, descubierta, seguramente, en la rama caída de algún árbol de la calle. En sus ramas superiores tenía una goma de cuarenta o cincuenta centímetros de largo, cuidadosamente atada por sus extremos y, en medio de ella, un rectángulo de cuero, de cuero de verdad, reciclado tal vez de un viejo cinturón. Los abuelos siempre lo guardaban todo, No tires eso, que algún día podrías necesitarlo, ésa era la consigna, una sabia consigna arrasada por la era de lo desechable. Como todo el mundo sabe, ese trozo de cuero servía para sujetar una piedra o cualquier pequeño objeto contundente y así, con un leve estiramiento de la goma, o no tan leve si el objetivo estaba a mayor distancia, disparar el objeto con gran fuerza, velocidad y, algunas veces, precisión. Era, según me había dicho él al regalármela, lo que en España llaman tirachinas, aunque nunca le pregunté por qué, en aquel país, les llamaban chinas a las piedras. Mi abuelo, que era un pacifista militante, un maestro de la vida, dedicó más de veinte minutos a enumerar, una a una, todas las precauciones que debía observar, antes de utilizar eso que me iba a regalar, ese objeto que, aumentando mi impaciencia y curiosidad, él aún mantenía celosa y misteriosamente guardado en una bolsa de papel madera, y cuya forma y silueta yo no atinaba a adivinar. Mirá, me dijo en tono serio y solemne, pero tierno a la vez, lo que te he construido puede ser un juguete inofensivo y divertido o un arma muy peligrosa, todo dependerá de vos. Yo lo escuchaba con respetuosa atención, sin quitar mis ojos de los suyos, excepto las dos o tres miraditas furtivas que se me escaparon hacia la bolsa y que tal vez él no habrá percibido. O sí. Te he hecho una honda, me dijo mientras extraía su obra del misterioso envoltorio. No sé cuál habrá sido la expresión de mi cara ni cuán veloz el movimiento de mis manos para apropiarme del regalo, lo que sí sé es que él fue mucho más rápido que yo y, alejando la honda de mi, acotó: Con una honda igualita a ésta, que me había hecho mi padre con el mismo cortaplumas que utilicé yo, a tu edad conseguí espantar a un enorme gato montés que se me apareció en un bosque de Florencio Varela, al que había ido con intención de pescar ranas. Mi cara de sorpresa provocó un silencio que él interpretó como pregunta, una pregunta no dicha, pero a la que él, igualmente, se apuró a responder: No, no lo maté, pero nunca he podido olvidar el ruido seco y hueco de la piedra impactando en las costillas del pobre animal, ni el tremendo susto que nos hizo salir corriendo a los dos, al gato montés y a mi, afortunadamente en direcciones opuestas. Por eso, continuó diciendo mientras, esta vez sí, acercaba la honda a mis manos, tenés que prometerme que nunca, nunca, dispararás con ella a ningún ser vivo, ni pájaros ni perros ni gatos ni, mucho menos, personas, ¿Queda claro? Yo, sin bajar la mirada, a pesar de la ansiedad por ver cada detalle de la honda, me iba repitiendo mentalmente cada una cada de las palabras de mi abuelo, a fin de grabarlas, hasta que, de pronto, se me escapó una pregunta: ¿Y gatos monteses? Mi abuelo, que tenía tanta facilidad para la seriedad como para la risa, soltó una gran carcajada, me abrazó con un beso y concluyó: No te preocupes, no hay gatos monteses en este barrio ni en toda la ciudad de La Plata.
Desde ese día, sólo había utilizado mi honda para hacer puntería en latas vacías de atún La Campagnola o, mejor aún, en latas de duraznos Inca, que eran el doble de grandes y ruidosas que las otras. Pero aquel día, aquella siesta, no tenía latas de atún ni de duraznos, y a esa hora, con semejante calor, no pasaban por la calle cinco ni leones ni tigres ni osos peligrosos y, mucho menos, gatos monteses que justificaran, aún ante mi abuelo, el uso intimidatorio de mi juguete convertido en arma, y viceversa. Había tirado una o dos piedrecitas al árbol de los Prenasi, a unos diez metros de casa, pero en seguida me di cuenta de que el árbol también era un ser vivo y, aunque ese tal vez ya no lo fuera, alguien podría pasar cerca y, de rebote, ser lastimado con mi juego. En aquella calle, ese día, esa siesta, no había nadie más que yo y mi honda, el burro delante para que no se espante, diría mi padre. Hasta que apareció Mónica, amiga de mi hermana mayor, hermana mayor de mi amigo Alejandro, los chicos de enfrente. Había bajado al umbral, tal vez la parte más fresca de su casa, a leer un libro que, desde mi sitio, al otro lado de la calle, yo adivinaba de portadas amarillas. Seguramente se trataba de Mujercitas o de Corazón, que eran los libros que en aquellos tiempos devoraban las niñas en vías de adolescencia. Mónica tenía tres o cuatro años más que yo, por eso, como era justo, no era mi amiga, sino amiga de mi hermana. Y como las amigas de nuestras hermanas, lamentablemente, nunca son nuestras amigas, nuestra relación con ellas se limitaba a un par de tontas fantasías, de nosotros hacia ellas, y a un par de indiferentes saludos, de ellas hacia nosotros. Y poca cosa más. Lo que no eran fantasías mías, ni de ninguno de los varones del barrio, era su tímida belleza y esa sonrisa que sólo ella era capaz de disparar desde allá arriba, desde su increíble altura, brillante como un faro, un faro que, más que guiar a los navegantes, los seducía. Obviamente, esa tarde, esa siesta, no recibí de Mónica más que un leve y perezoso saludo con la mano y una pregunta que apenas pude oír, porque a esa hora, durante la siesta, hasta en la calle hablábamos bajito, pero sí pude leer en sus maravillosos labios: ¿Está Graciela? No, le respondí con la cabeza, mientras le decía, más con mímica que con sonidos, está en clase de danzas o de pintura o de guitarra o yo qué sé. Los hermanos, sobre todo en aquellas edades, no teníamos idea de lo que hacían nuestras hermanas, como mucho, sabíamos si estaban o no en casa, y eso, sólo cuando nos llamaban a gritos para poner la mesa o para que les devolviéramos, ya mismo, algo que les habíamos robado en su ausencia. Con un cortísimo levantamiento de barbilla, sin decirlo, sin emitir sonido, me respondió un Ahh!, y continuó leyendo Corazón ¿O sería Mujercitas? Yo, en cambio continué mirando y admirando mi honda, como queriendo leer en ella las mil aventuras que habría vivido mi abuelo en su infancia con un tirachinas como el mío, o adivinar las que me depararía a mi la posesión de esta arma que sólo mi responsabilidad podía convertir en juguete, y viceversa.
Había cargado mi honda con una piedra pequeña, pero contundente, un canto rodado cuidadosamente seleccionado de entre los miles, millones de cantos rodados que los albañiles habían descargado sobre la vereda, frente a la obra que se levantaba a la vuelta de casa. Era una piedra especial, mi favorita entre las favoritas, y no era cuestión de desperdiciarla en una lata de tomates o contra el tronco de cualquier árbol, esa piedra merecía un destino más digno, más heroico. Fue entonces cuando apareció aquel chico. Tendría unos quince o dieciséis años. Como si mi honda hubiera venido equipada con mira telescópica, mis ojos siguieron, milímetro a milímetro, los movimientos de aquel pibe. Desde la puerta de mi casa, justo en frente de la de Mónica, pude observar los movimientos de ese ser extraño al barrio y hacer mi primer balance de situación. Era un desconocido y, como tal, un peligro para Mónica. Con la honda preparada y mi atenta y cazadora mirada, vi cómo el extraño se acercaba a ella, indudablemente, con malas intenciones. No pude escuchar lo que le decía, ni siquiera pude leerle los labios cuando se dirigió a ella, pero la vi sobresaltarse, cerrar el libro de golpe y, mirando nerviosa el reloj, contestarle algo al desconocido. Tampoco supe lo que él le respondía, ni falta que me hacía: antes de que el agresor acabara de pronunciar una palabra, una sola palabra, mi piedra favorita, mi canto rodado cuidadosamente seleccionado de entre millones, impactaba con precisión en el muslo izquierdo del delincuente, produciendo un ruido no tan seco ni tan hueco como el de las costillas del gato montés, pero lo suficientemente fuerte como para hacer callar a la cigarra y dar paso al indignado llanto de la víctima. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando que el chico, al igual que había hecho el gato montés medio siglo atrás, saliera corriendo, pero él no lo hizo, sólo se quedó quieto, sorprendido y mirándome con los ojos empapados de desconcierto. Por primera vez en mi vida, el silencio de esa hora no era de siesta, sino de dolor. El dolor del chico, que no entendía ni de dónde ni por qué esa piedra, el dolor de Mónica, que se compadecía de él, y el mio, el dolor de haber traicionado la confianza de mi abuelo, ese ser al que tanto amaba y respetaba, y que desde ese día, estaba seguro, no volvería a confiar en mi. No sé si fue el dolor o la vergüenza, no sé si fue la tristeza o mi propia decepción, pero el miedo me invadió. Un miedo incontrolable que, así como hoy, a mi edad, me impulsaría a enfrentar la situación, a aclararla, discutirla o, simplemente, pedir perdón, aquel día me hizo actuar como un cobarde: miré a la víctima, alcancé a percibir la mirada helada de Mónica ? que para mi era de odio ? y corrí por el pasillo hasta mi casa, pasé por debajo del arco de la Santa Rita que hasta ese día daba la bienvenida a los buenos -no a mi, claro está-, entré súbitamente a la cocina, salí al patio trasero y, con el mismo envión que traía, llorando, arrojé la honda al terreno baldío que había al otro lado del muro. Creo que ese día, esa siesta, comprendí para siempre lo que significaba eso de tirar la piedra y esconder la mano, aunque yo, detrás de la mano, había escondido mi cuerpo entero y también mi alma. Fueron cinco minutos, cinco eternos minutos, los que transcurrieron entre mi pánico y el timbre. Mi madre, cuya siesta se limitaba a unas cabezaditas en el sofá del salón, con un libro o una revista en sus manos, se levantó para dirigirse extrañada a la puerta de calle. Nadie acostumbra llamar durante la siesta, pensó, a menos que sea un mendigo o algún amigo de los chicos, despistado de la hora. No recuerdo si temblaba sobre la cama, creo que sí, es lo que suelen hacer los cobardes, lo que sí recuerdo es que mis orejas se estiraron metros y metros, intentando llegar hasta la puerta y escuchar lo que mi madre y esas personas decían bajo el violáceo techo de la Santa Rita en flor. A todos mis temores, se sumó uno más, el temor de que mi padre se despertara, aunque a esa altura, todo daba igual: él lo sabría tarde o temprano. ¡Por favor, dios mio, que no sea el chico de la piedra!, ¡Por favor, diosito, que no sea Mónica! ¡Te juro, te juro de verdad, que si no son ellos y es el lechero o el verdulero de la esquina, el afilador o el mismísimo cartero, aunque traiga una mala noticia, te juro que nunca más, nunca más, volveré a usar mi gomera contra nadie, que iré a buscarla sin que nadie lo sepa, la guardaré en mi caja de tesoros, junto a las figuritas difíciles y a mi álbum de estampillas antiguas, y no la volveré a tocar hasta que sea mayor, o hasta que un gato montés de verdad me quiera atacar en un bosque, te lo juro! A los diez años uno es capaz de jurar cualquier cosa, a pesar de las enseñanzas que apenas dos años atrás nos habían dado en la catequésis. Yo sé que las puertas no hablan, ni al abrirse ni al cerrarse, como mucho, chirrían si a las bisagras les falta aceite, pero hablando de jurar, en este momento, yo juro que la puerta de mi cuarto, antes de abrirse, me habló, juro que me dijo que al otro lado había una madre furiosa, que detrás de ella había una preciosa y desconcertada niña, y que detrás de ambas, venía un chico de la calle, de otra calle, a quien, por el sólo hecho de no ser del barrio, por el inocente acto de pedir la hora a una chica que leía Corazón en el fresco umbral de su casa, esa tarde, esa siesta, alguien le había disparado, con toda la fuerza del miedo, con toda la irracionalidad de la ignorancia, una redonda, pulida y dolorosa piedra en medio del muslo. No recuerdo con exactitud lo que dije en el juicio final, pero creo que mi culpa y mi llanto, se encargaron de pedir mil veces perdón. Creo que mi madre, mi padre y mi abuelo, a quien pocos días después confesé mi traición, y tal vez Mónica y hasta el chico desconocido, consiguieron perdonarme en mucho menos tiempo del que yo mismo tardé en hacerlo. Y la prueba de lo que digo son estas páginas, escritas y reveladas, por primera vez, cuarentaicuatro años después.
Hace unos días, a mi regreso a la ciudad, después de treintaidós años viviendo fuera, la casualidad, si es que existe, me hizo saber que Mónica acababa de fallecer. ¡Apenas tenía unos pocos años más que yo! No había sabido de ella, desde que nos mudamos de aquel barrio, allá por los años 70, pero siempre la había recordado alta, bella y con una dulce timidez. Su imagen volvió intacta a mi memoria, la noche en que supe de su muerte. Lo lamenté de corazón, y esta vez no hablo de aquel libro, sino del alma. Y un furor adolescente, una rabia casi infantil, se instaló en mi hasta este preciso instante. ¡Qué pena tan nueva me ha traído esta historia tan vieja! Justo ahora, precisamente ahora que volvía de la Cataluña de Sant Jordi, de la Barcelona de los dragones y princesas, justo ahora que, de tantas aventuras y desventuras, el niño se me había hecho hombre y ya no sabía de culpas ni de vergüenzas ni de cobardías. No llegué a tiempo para salvarla. Sólo hubiera necesitado una tarde más, una siesta más, sólo una, para abrir mi caja de los tesoros, sacar mi honda, que aún duerme junto a las figuritas difíciles, a mi álbum de estampillas antiguas y al cortaplumas de mi abuelo, y disparar mi mejor piedra, mi piedra favorita entre las favoritas, en el corazón mismo de este desconocido, ahora sí, malvado, que esta vez se había acercado a ella, no para pedirle la hora, sino para anunciarle la suya.
Dedicado a Mónica,amiga de mi hermana mayor,hermana mayor de mi amigo Alejandro.